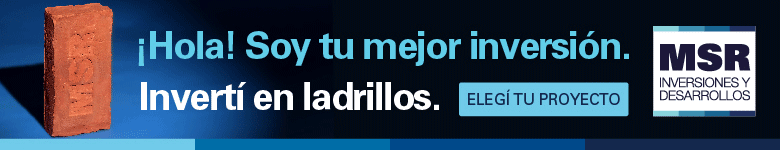Por Ernesto Edwards – Filósofo y periodista – @FILOROCKER
“El más inteligente de los pobres tiene menos oportunidades que el más estúpido de los ricos”, decía no hace mucho un exaltado presidente.
El abogado Alberto Fernández, nuestro pintoresco pero para nada inofensivo Maestro Ciruela, a la luz de sus contradictorias y variables afirmaciones sobre un mismo tema parece ese personaje creado por M. Night Shyamalan en el filme “Fragmentado” (Split), en el que conviven veinticuatro personalidades diferentes, las que van emergiendo según el momento del día o en diferentes jornadas de una misma semana.
El actual presidente siempre habla para un auditorio modelado en el relato K. Será por ello que dijo también que “el mérito no nos hace evolucionar”. Sin embargo, la historia familiar del propio Fernández, como la de su mentora Cristina (ambos con esforzados padrastros), es la de gente trabajadora, emprendedora y con ambiciones, que lograron movilidad social a través del mérito, sobreponiéndose a todo tipo de dificultades. Increíble, entonces, que Alberto lo niegue. Y mucho más cuestionable es que circunscriba la idea de meritocracia sólo al gobierno anterior. Aunque una primera explicación pueda ir por el lado de intentar justificar una mesa ministerial propia integrada por una mayoría de personajes con escaso o ningún mérito. Y una seguidilla de serios desaciertos a la hora de pilotear un barco en medio de un grave temporal, acompañado por un grupete que no se parece en nada a un gabinete de científicos. Seamos precisos: sin méritos claros, la educación, la justicia y la política serán víctimas del acomodo, de la arbitrariedad y del dedo, y presas de los privilegiados del poder, esos que siempre tendrán protección oficial y despreciarán la idoneidad y la honestidad, porque de ellas carecen, y hacen que el nepotismo se disfrace de oportunidad, la corrupción de descuido, y el conocimiento científico sea sólo un accesorio descartable.
Del otro lado del mostrador el reconocido filósofo Michael Sandel, con su libro “La tiranía del mérito”, en el que se pregunta “¿Qué ha sido del Bien Común?”, invitando a repensar las ideas de éxito y fracaso, merece prestársele atención y, eventualmente, responderle. Afirma que el trabajo no sólo es una cuestión económica, sino también cultural. Que las personas que la globalización ha dejado atrás no sólo se han esforzado mientras otros prosperaban, sino que también sienten que el trabajo que llevan a cabo ya no es una fuente de reconocimiento social. Agrega que la globalización proporcionó cuantiosas ganancias a quienes contaban con buenas credenciales —los triunfadores de la meritocracia— pero que no aportó nada a la mayoría de los trabajadores. Sandel parte del prejuicio hacia el mercado de la globalización, que generaría desigualdades erosionantes de la dignidad del trabajo, alimentando el resentimiento de la clase trabajadora hacia las elites que pudieron formarse y perfeccionarse académicamente. Y que el individualismo y la iniciativa personal son malos. Y que todo ello conlleva una reacción política. Convengamos esto: Sandel hace una respetable descripción. Pero depende de qué hagamos con ella y cómo la interpretemos. Y, digamos todo, Alberto Fernández no parece enterado de la obra del filósofo. Lo suyo es mucho más ramplón, y no queda claro cuáles son sus conceptos de éxito y fracaso, de equidad y desigualdad. Y de tantos otros.
No menos acertado es lo que afirma Julián Montero: la meritocracia es objeto de rechazo entre los supuestos progresistas, convencidos de que el mérito está en las antípodas de la igualdad: una sociedad meritocrática que castiga a los vulnerables mientras recompensa a los ya privilegiados. Pero en realidad el ideal meritocrático moderno es parte integral del paradigma de la igualdad. En la Edad Media las perspectivas de vida de las personas estaban determinadas por su origen. Por ello el mérito personal se instaló como el criterio más democrático para administrar el progreso entre iguales.
En “Fase 1”, el programa semanal que emite por su canal la Fundación Libertad, lo explicaban con claridad. No es sólo Fernández quien desde el gobierno nacional alude recurrente al tema. En consonancia, Tristán Bauer y Nicolás Trotta dicen lo mismo. También el sumo pontífice, el peronista Jorge Bergoglio, apuntaba: “la meritoracia anula la misericordia, es un esquema que perpetúa la desigualdad y la injusticia”. No sabemos qué estuvo leyendo antes de declarar eso, pero lo imaginamos. E inspirándose en Mateo, Francisco agrega: “Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos, con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último”. No hay dudas de que conoce el paño. Por el contrario, el tema meritocracia es así de transparente: quien satisface demandas dentro de un marco legal y de respeto recíproco, tiene el mérito, el derecho, de obtener las ganancias que reciba por dicha satisfacción. Implica poder aprovechar el talento, el esfuerzo de uno. También la suerte, que no es menor. Y hasta lo que reciba como legado, del tipo que sea. Los que están en contra de esto afirman que el que recibe una herencia, no la merece, como si tuviera algo de malo esforzarse para que sus herederos tengan una vida mejor. En el esquema kirchnerista el mérito es de decisión discrecional de quien detenta el poder.
Hagamos este ejercicio de reflexión: para el cargo de ministro de Salud, sobre todo en las actuales circunstancias de grave pandemia, ¿designaríamos a un Master en Epidemiología y doctor en Salud Pública, o a un simpático anciano que se dedicaba a criar chanchos? No se ofendan, pero yo me quedaría con Adolfo Rubinstein y no con Ginés González? La pregunta es fácil, y su respuesta también: ¿Qué médico querés que te opere? ¿El que tiene más y mejores antecedentes, o el muchacho recién designado, que llegó recomendado por su militancia política en la universidad?
También pensemos en esto otro: la herencia (en lo económico, en lo educativo), a igual mérito provoca que no todos lleguen al mismo objetivo. Una herencia cultural puede favorecer: ser hijo de intelectuales, de académicos, da una ventaja relativa. ¿Eso está mal, es inmoral? ¿O lo sería desaprovecharlo y desperdiciarlo? ¿O para ser una buena persona, en sintonía con las precariedades populares, debería degradarse a la condición de ignorante y vago, a la espera de haber elegido bien el grupo político que alguna vez lo elevará a la categoría de exitoso ocupando algún cargo de responsabilidad y decisión, o integrar alguna lista sábana? La dicotomía instalada es Mérito versus Esfuerzo. Para el kirchnerismo el mérito no es solidario. Y ya sabemos lo importante que es lo “solidario” para este gobierno. También creer que el mérito implica un individualismo que atenta contra el esfuerzo colectivo.
Focalicemos también en la idea pedagógica de no calificar, de no evaluar. De igualar todo para abajo. Y en el interrogante acerca de a qué alumno deberíamos prestarle más atención. Si al que se destaca por un tener un alto rendimiento o a aquel que parece no importarle nada.
En algunas orquestas del mundo, cuando deben elegir un nuevo violinista, lo colocan a tocar detrás del telón, para que nadie sepa si es varón o mujer, o si es conocido. Sólo importa que toque bien. Es un buen ejemplo para imitar.
Desconocer el mérito es darle el pie a pillos y malandras para que el estado y la política acomode a sus amigos en el lugar que legítimamente te corresponde. Y, además, me podrían haber avisado que no tenía que hacer méritos para conseguir nada. Habría estudiado menos, me habría perfeccionado menos, habría trabajado menos. Seguramente estaría en carrera para algún ministerio.
Queda claro que como personas somos todos iguales y tenemos los mismos derechos. En nuestras respectivas áreas profesionales no somos iguales. Los mejores formados y con mayor y mejor experiencia merecemos los mejores lugares. ¿Suena mal esta afirmación? ¿Sería ofensivo decirlo? Quizás sí para los que se han rascado durante años y les alcanzó con acercarse al puntero del barrio para superarnos en un escalafón estatal.
Antiguamente la confrontación era meritocracia versus aristocracia. Fue cuando se dieron cuenta de que la meritocracia favorece la movilidad social. Ser individualista no significa ser inmoral o que esté en contra de los valores solidarios o que no respete reglas de convivencia. Tampoco el que no sea ambicioso es inmoral y merece lo peor. Simplemente prefiere rascarse.
Y dejen de querer convencer a la gente de que los “cupos”, por sobre los méritos, son en la política y la administración pública un gran avance para la sociedad. Si en realidad, con tales acciones positivas, nos fuimos llenando de ineptos, salvo excepciones. Porque todos merecen su oportunidad, pero sólo si es que tienen con qué sostenerla y justificarla.
Enrique Santos Discépolo, un visionario filósofo argentino, pensó el mundo de su época y anticipó, con sus letras, la Posmodernidad que ya estaba por instalarse, especialmente con “Cambalache”, sobre todo cuando decía “¡Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor! ¡Ignorante, sabio o chorro, pretencioso estafador! ¡Todo es igual! ¡Nada es mejor! ¡Lo mismo un burro que un gran profesor! No hay aplazaos (¿Qué va a haber?) ni escalafón. Los inmorales nos han igualao. Si uno vive en la impostura, y otro afana en su ambición, ¡da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón!… ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! ¡Cualquiera es un señor! ¡Cualquiera es un ladrón!”
Y sí: con el rechazo al mérito, que lo disfrazan de ideológico, están convirtiendo a toda la Argentina en un gran cambalache.