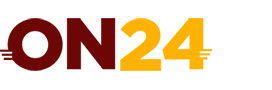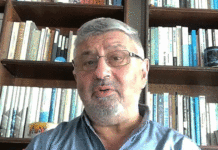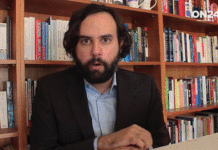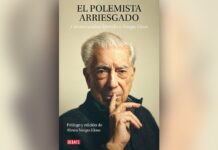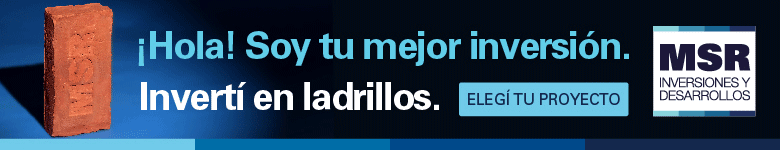Luego de décadas de siembra directa y del uso constante de herbicidas, las malezas resistentes son más comunes en los campos argentinos. Para combatirlas, cada vez más productores eligen la labranza ocasional, incluso sin estar seguros de su utilidad. Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) en Carlos Casares rompió 20 años de siembra directa con la labranza ocasional y mostró que si bien no redujo el número de malezas, sí modificó qué especies emergen: enterró algunas problemáticas y desenterró otras susceptibles al control químico. ¿Una herramienta más para el manejo integrado de malezas? Señalan la visión cortoplacista del agro como limitante para abordar el problema de las resistencias.
“La siembra directa busca producir un cultivo con la menor remoción del suelo posible. Los productores agropecuarios argentinos la adoptaron masivamente a mediados de los 90. Tiene varios beneficios como mantener la estructura y la humedad del suelo, y reduce costos de labranza, pero también causó algunos problemas, sobre todo en cuanto a las malezas”, explicó Fernando Oreja, investigador de la Universidad de Clemson (EE.UU.).
Aunque algunas especies dejaron de ser obstáculos, aparecieron otras de forma más frecuente. “Para manejarlas, los productores empezaron a depender de los herbicidas. Esto provocó que surgieran malezas resistentes y hasta tolerantes en cultivos extensivos como soja, maíz, trigo y girasol”, agregó.
Como respuesta, en los últimos años se comenzó a usar la labranza ocasional, que consiste en un control mecánico superficial. Oreja aclaró que no significa un regreso a la labranza tradicional, sino que es una intervención puntual en sistemas de siembra directa. “A pesar de usarse cada vez más, se conoce poco sobre su impacto en el control de malezas”.
Por eso, un equipo de la FAUBA probó la labranza ocasional en un establecimiento de Carlos Casares, Buenos Aires, en producción bajo siembra directa desde hace 20 años. Se realizaron dos pasadas de disco de 15 cm, una en primavera y la otra en el otoño siguiente. Luego, analizaron cambios en la cantidad y en la identidad de las semillas de malezas del suelo a diferentes profundidades respecto a la siembra directa. El trabajo fue publicado en la revista científica Agronomy.
En principio, encontraron una cantidad similar de semillas de malezas en los primeros 5 cm de suelo tanto en las labranzas y como en la siembra directa, pero cambiaron las especies. La quinoa —Chenopodium álbum—, el capiquí —Stellaria media— y la pata de ganso —Eleusine indica—, entre otras, estuvieron presentes en ambos sistemas. Solo bajo siembra directa aparecieron la verdolaga —Portulaca oleracea—, el trébol carretilla —Medicago lupulina— y el trébol blanco —Trifolium repens—; y solo en las labranzas, el chamico —Datura ferox—, el pastito de invierno —Poa annua— y la verónica —Veronica peregrina—.
Por un lado, las labranzas enterraron especies problemáticas y de semillas pequeñas. “Algunas no reciben el estímulo para germinar y otras que sí lo hacen, no llegan a la superficie y mueren porque tienen pocas reservas. Un ejemplo es la rama negra —Conyza bonariensis— una de las más comunes y más complicadas de la Región Pampeana”.
Por otro lado, trajeron a la superficie especies poco frecuentes bajo siembra directa que, en este caso, se pueden controlar fácilmente con herbicidas. “Con la labranza ocasional es posible hacer un recambio de malezas y favorecer a algunas más susceptibles a las aplicaciones, pero siempre depende de las especies que tengamos en el suelo”, afirmó.
Un abanico de prácticas
Para Oreja, la labranza ocasional puede ser una herramienta más dentro de una gran caja de manejos. “Se justifica solo cuando aparecen especies difíciles de controlar con herbicidas. Las prácticas de corto plazo sirven para salir del paso, pero sabemos que usadas frecuentemente pierden efectividad. Lo recomendable es combinar medidas pensando en un horizonte más largo”.
Entre las prácticas para limitar las malezas, la rotación de cultivos tiene que ser protagonista. “Cuando rotamos, cambiamos las fechas de siembra, de cosecha, densidades, rastrojos o tipo de herbicidas, les alteramos las condiciones ambientales y no les permitimos que se establezcan y crezcan plenamente”. Sin embargo, estas estrategias chocan con obstáculos prácticos.
Los límites de la planificación
En general, cuando consultamos a investigadores sobre medidas efectivas para controlar a las malezas surgen la rotación de cultivos y el largo plazo. ¿Y en el campo? Junto con otros docentes de la FAUBA, Fernando encuestó a productores acerca de qué manejos usan. “Son conscientes de la importancia de llevar adelante diferentes prácticas y están adoptándolas cada vez más, pero todavía hay mucho por mejorar”.
Entre las razones del largo camino que falta recorrer en el tema, Fernando indicó que la producción agropecuaria argentina en gran parte se basa en alquileres de corto plazo. “Como se renuevan año a año, se limita la capacidad de los productores para planificar medidas con horizontes mayores. Es muy difícil si después de la cosecha te tenés que ir a otro campo”.
Además, agregó que el fenómeno de los contratistas añade mayor dificultad para tratar el problema. “Muchos productores contratan a personas o empresas que van al lote y hacen los trabajos de siembra, aplicación y cosecha, entre otros, y se van. Estos actores no siempre reparan o se preocupan por la situación de las malezas. En cambio, cuando es el productor el que va al campo y hace estas tareas, tiene un diagnóstico más claro”.
El investigador retomó la idea de los tiempos que corren a los productores. “La producción agrícola es una actividad económica. Si las malezas afectan los rindes y la rentabilidad, lo van a querer solucionar lo antes posible. Ante un problema de resistencia a un herbicida, lo más rápido es aplicar otro herbicida que sí controle esa maleza. Sin embargo, está comprobado que es cuestión de tiempo para que aparezca otra resistencia”.
Un futuro cantado
Desde hace algunos años, Oreja investiga malezas en EE.UU. y encontró que ahí ya existen ‘supermalezas’ que resisten hasta 8 distintos modos de acción de herbicidas —es el proceso que afecta dentro de la planta para causar su muerte—. “En esos casos ya no sirven los controles químicos. Hay lotes que parecen cultivos de malezas y no se pueden cosechar. En el sudeste, Amaranthus palmeri es el principal problema”.
Como solución, el gobierno de EE.UU. le da incentivos económicos a los productores que adopten cultivos de servicio en sus rotaciones. “También existen cosechadoras que capturan y destruyen las semillas de malezas. De todas formas, todavía no han logrado encontrarle la ‘vuelta’ definitiva a las malezas”.
Según el investigador, en la Argentina ya hay malezas que resisten 3 modos de acción. “Primero aparecieron las resistentes al glifosato, que inhibe una enzima clave para las plantas, y era lo que más se usaba. Por eso, se les empezó a aplicar otro grupo de herbicidas, que inhiben otras enzimas y otros procesos, y también aparecieron resistencias. Si seguimos con esta forma de manejar el problema, vamos a terminar con la misma situación que EE.UU.”.
Para cerrar, Fernando reflexionó: “las malezas tienen una gran variabilidad genética, se adaptan y sortean las distintas medidas de control. La idea es manejarlas de forma que las podamos mantener abajo de los niveles que no afecten los rendimientos de los cultivos. Utilizando diversas medidas de manejo, no una sola”. El estudio de la FAUBA refuerza que no podemos depender de una herramienta. ¿Estamos a tiempo de evitar las supermalezas?