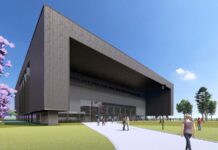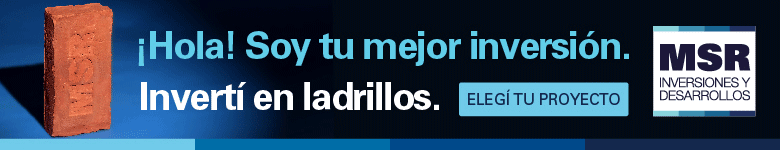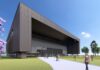La economía argentina atraviesa un proceso de transformación profunda. El equilibrio fiscal, el abrupto descenso de la inflación y una fuerte reducción de la pobreza parecen anticipar un nuevo rumbo. Sin embargo, el cambio apenas comienza y el trayecto por delante sigue plagado de obstáculos. Entre ellos, persiste un viejo y estructural problema: un Estado sobredimensionado, intrusivo y paternalista.
Argentina aún carga con un régimen tributario asfixiante y una maraña regulatoria que desalienta la inversión y reprime la iniciativa privada. Décadas de intervención estatal, bajo la bandera del “Estado presente”, han tenido un efecto contrario al proclamado: más pobreza y menos crecimiento económico. El tamaño del Estado ha sido, en muchos aspectos, inversamente proporcional a su eficacia para resolver los problemas que promete abordar.
Los cepos sobre la economía no sólo se han limitado al dólar, sino también a los bienes, la producción y la innovación. Liberar todas estas restricciones e impedimentos y darle paso a la libertad económica es lo que le permitirá a la Argentina insertarse y competir en la economía global.
El equilibrio fiscal, el abrupto descenso de la inflación y una fuerte reducción de la pobreza parecen anticipar un nuevo rumbo
Uno de los efectos más dañinos del paternalismo estatal es su impacto directo sobre la libertad individual. Como ha expresado el economista Alberto Benegas Lynch (h), la libertad individual es “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”. Es decir, cada persona debe tener el derecho a vivir como lo desee. Pero esta libertad exige también responsabilidad. El problema aparece cuando los ciudadanos ceden esa responsabilidad a cambio de la falsa comodidad que ofrece el control estatal.
Aquí es donde el paternalismo se convierte en una trampa. Bajo la promesa de proteger, el Estado se arroga el poder de decidir por los ciudadanos: qué consumir, cómo vivir, cómo contratar, qué producir. Y con cada nueva prohibición o regulación, se erosiona la autonomía individual. La lógica paternalista trata a los ciudadanos como menores de edad que deben ser guiados por un tutor: el Estado.
Existen distintas formas de este paternalismo. En su versión más “soft”, se expresa a través de campañas que desalientan ciertos consumos, como los cigarrillos, el alcohol o alimentos etiquetados con octógonos negros. Pero en su versión más dura (hard), directamente impone normas que restringen libertades y la iniciativa económica. La ya derogada Ley de Alquileres, por ejemplo, imponía precios máximos y plazos mínimos en los contratos, interfiriendo en acuerdos entre partes privadas y reduciendo la oferta de propiedades disponibles.
Lo más preocupante del paternalismo estatal no es sólo su ineficacia, sino su capacidad para crear nuevas distorsiones allí donde decía venir a corregirlas
Otro caso paradigmático es el de la innovación agrícola con productos como el tabaco.
Mientras en muchos países se generan ganancias gracias a estas innovaciones, en Argentina no es así. El resultado: menos beneficios, un mercado negro, productos de menor calidad y ausencia de control sanitario. El Estado, en lugar de proteger al ciudadano, lo expulsa hacia la informalidad.
Lo más preocupante del paternalismo estatal no es sólo su ineficacia, sino su capacidad para crear nuevas distorsiones allí donde decía venir a corregirlas. Limita elecciones, desalienta la responsabilidad personal y empuja a los ciudadanos a depender cada vez más de normas impuestas desde arriba. En lugar de fortalecer a la sociedad, la debilita.
La madurez cívica de una nación no se mide por la cantidad de reglas que impone, sino por la confianza que deposita en sus ciudadanos. Si queremos una Argentina libre, próspera y responsable, que potencie la inventiva de las personas para crear y fabricar mejores productos, atrayendo capitales extranjeros y exportando bienes con valor agregado, debemos ponerle límites al Leviatán.