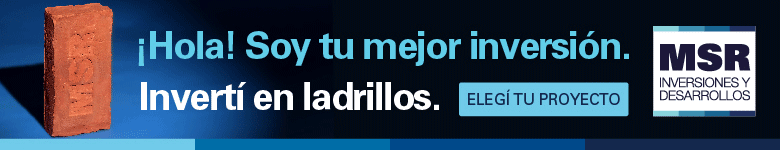Por Fabiana Suárez
La convocatoria a un paro de choferes de Uber en Rosario —impulsada por un grupo que reclama que las tarifas “no se actualizan hace dos años”— revela algo más profundo que un malestar puntual: expone la persistencia de una cultura económica refractaria a aceptar las reglas del mercado, incluso cuando quienes protestan participan voluntariamente de un sistema que funciona exclusivamente bajo esas premisas.
El fundamento mismo de estas plataformas es claro: los precios no se ajustan por decreto ni mediante mesas paritarias, sino por el flujo real de oferta y demanda. En semanas de baja circulación —receso escolar, vacaciones, menor movimiento urbano— la tarifa desciende. En marzo, cuando la demanda vuelva a niveles habituales, ocurrirá lo contrario. No hay injusticia: hay dinámica de mercado.
El problema no es económico; es cultural. En Argentina persiste la idea de que todo precio “debería ser” algo distinto de lo que es, como si el valor fuese una construcción moral o un derecho adquirido. Y cuando la realidad contradice esa expectativa, aparece el reflejo conocido: paro, protesta, presión. Incluso en ámbitos donde no hay elementos tradicionales de la relación laboral —ni jefes, ni turnos, ni obligaciones de permanencia— y donde la decisión de trabajar o no es, literalmente, un acto individual.
Uber representa, de hecho, lo opuesto al modelo corporativo argentino del que muchos dicen querer escapar: no exige exclusividad, no promete rentabilidades, no garantiza tarifas, no obliga a nadie a quedarse. Es un puente: quien quiere lo cruza; quien no, toma otro camino. Sin embargo, algunos pretenden trasladar al universo de la economía abierta las herramientas del viejo mundo regulado.
De allí la paradoja: hacer un paro contra una aplicación que cualquiera puede apagar. Una protesta por una tarifa que no depende de una negociación, sino de un algoritmo que refleja —sin épica ni dramatismo— el comportamiento real del mercado.
Y, como ocurre siempre en un entorno de competencia libre, mientras algunos suspenden su actividad, otros choferes ingresan, se activan y ocupan ese espacio. Porque en un mercado abierto, el vacío siempre se llena. La competencia no pide permiso.
Quizás el verdadero desafío no sea económico, sino mental. Aceptar que, en una economía abierta, nadie está preso de un sistema, y que la libertad de entrar y salir implica asumir también los vaivenes de la demanda. Si el negocio no rinde hoy, basta con desconectarse. Si rinde mañana, habrá más viajes, más ingresos y más incentivos, como en cualquier actividad regida por precios libres.
En última instancia, el conflicto no es entre choferes y plataforma, sino entre dos formas de entender la realidad económica: la del precio como construcción política y la del precio como señal. Mientras siga vigente el reflejo de “corregir” al mercado cada vez que no coincide con las expectativas individuales, Argentina seguirá discutiendo lo accesorio y evitando lo central: la madurez cívica que exige participar de un sistema donde la libertad incluye también la volatilidad.
El algoritmo no escucha paros; solo refleja decisiones. Es hora de que nosotros también lo hagamos.